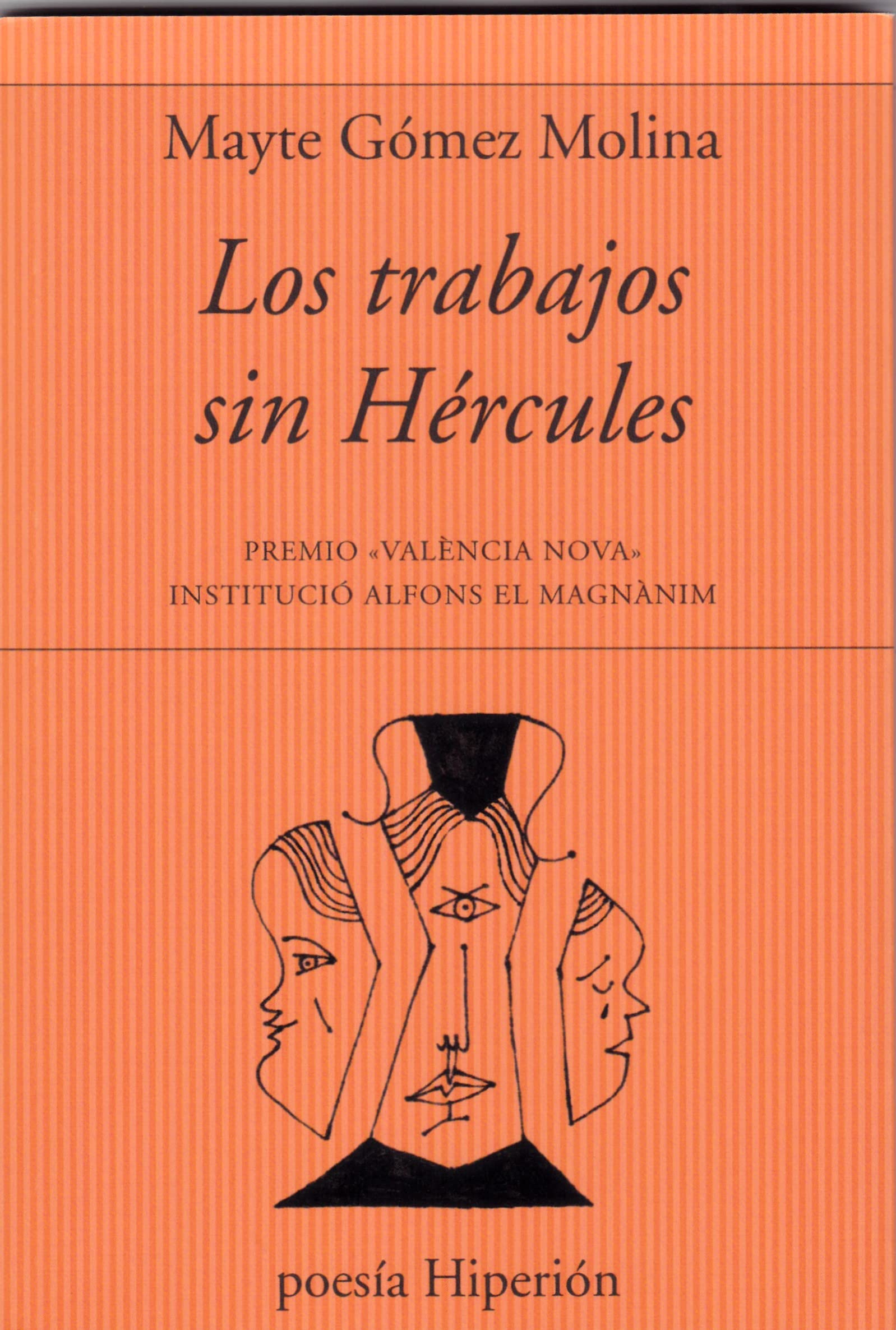Campo de Fiori es un poema que escribió en la Varsovia ocupada, en él evoca el tiovivo que había junto al muro del gueto al que prendieron fuego los alemanes y sus jinetes, que se elevaban al cielo entre el humo de los cadáveres y una alegre cancioncilla que ahogaba los chillidos de agonía y desesperación.
CAMPO DE FIORI
En Roma en el Campo dei Fiori
canastas de aceitunas y limones,
adoquines salpicados con vino
y restos de flores.
Los vendedores cubren los caballetes
con pescados color rosa;
brazadas de uvas oscuras
apiladas junto a las pelusas de duraznos.
En esta misma plaza
Giordano Bruno fue quemado.
Sus seguidores encendieron la pira
presionados por la multitud.
Antes de que las llamas murieran
las tabernas estaban llenas de nuevo,
otra vez sobre los hombros de los vendedores
canastas de aceitunas y limones.
Pensé en el Campo dei Fiori
en Varsovia por el cielo en forma de carrusel
un claro anochecer de primavera
al compás de una tonada del carnaval.
La brillante melodía ahogó
los truenos en la pared del ghetto,
y las parejas volaron
alto en el cielo carente de nubes.
A veces el viento de la quema
avienta cometas oscuros
y los jinetes en el carrusel
atraparían pétalos suspendidos en el aire.
Ese mismo viento caliente
abrió las faldas de las niñas
y las multitudes reían
en Varsovia ese hermoso domingo.
Alguien leerá como moral
que el pueblo de Roma o Varsovia
regatee, ría, haga el amor
mientras pasa frente a la pira de los mártires.
Alguien más leerá
de la muerte de las cosas humanas,
del olvido
nacido antes de que murieran las llamas.
Pero ese día sólo pensé
en la soledad de los moribundos,
de cómo, cuando Giordano
subido a la quema
no pudo encontrar
en ninguna lengua humana
palabras de humanidad,
humanidad que sobrevive.
Ya habían vuelto a su vino
o vendían su blanca estrella de mar,
habían cargado a la feria
canastas de aceitunas y limones,
y él ya estaba lejos
como si hubieran pasado siglos
mientras que se detuvieron un instante
para ver su partida en el fuego.
Aquellos muriendo aquí, los solitarios
olvidados del mundo,
nuestra lengua se vuelve para ellos
el lenguaje de un planeta antiguo.
Hasta que, cuando todo sea leyenda
y muchos años hayan pasado,
en un nuevo Campo dei Fiori
la rabia se encienda en la palabra de un poeta.